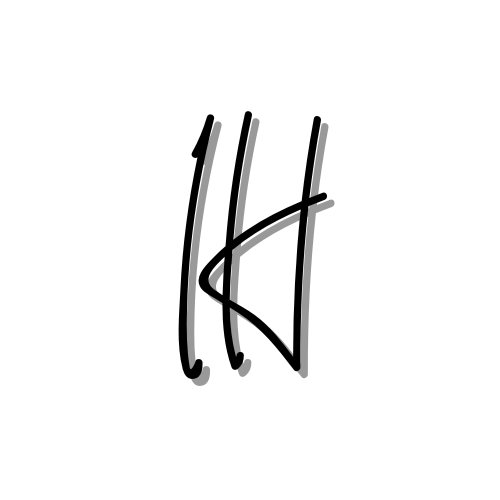Debemos Construir Esperanza
tus abuelos, más jóvenes, las personas de su alrededor, más vivas

Te pones en movimiento, saliendo del trabajo a una hora más prudente de lo normal. Las tiendas del barrio siguen abiertas, algo que no siempre ocurre, así que te paras delante de la librería, que brilla de otra manera con la luz de su apertura echada. Otro día entrarás.
Es lunes y tu ropa es formal, es un lunes que no se ha percibido a sí mismo como tal, que ha empezado sin preparación alguna de cara a la montaña de trabajo que en tus jueves suele tocar techo.
Los Blue Mondays no son en septiembre, piensas, pero te queda la duda. Después del verano debería estar prohibido meterse en una oficina, pero de esa manera nunca volveríamos a la normalidad, empalmaríamos con las festividades navideñas y nunca nadie volvería a estar trajeado.
Varias razones te han sentado en un sitio de pad thai para tomar algo rápido de cenar tras tu breve visita a la fachada de la librería. La primera, tienes el hambre concreta de la salsa que queda al fondo del bol de los pad thai, algo muy específico que no puede disfrutarse si se pide la misma comida a domicilio.
La segunda es que hay una silla y una mesa metidas a presión en un resquicio esquinado que queda fuera del local, que sin contar como terraza, sirve de torre vigía para que quien lo ocupe tenga un rango de visión privilegiado sobre la plaza.
La tercera razón es más fría y cuesta más articularla, aunque un agujero en el pecho se siente una definición acertada: tu vida parece caerse a pedazos.
No es tan relevante el problema de hoy, pues podría ser una conjunción de sensaciones derivadas de situaciones que a cada paso hacia ser adulto se han sentido más cercanas: el dolor ha tomado ya a estas alturas formas atípicas que acaban en reactividad irascible y erupciones en la piel de tus manos. Tus seres queridos rompen los lazos que les unen, caen enfermos terminales sin que puedas hacer más que preguntarte cómo y cuándo. Tu futuro laboral en la gran ciudad no pinta bien, la situación general es precaria y el precio de la vivienda solo hace que subir en las gráficas, y/o has roto la relación con una persona importante que ha dejado un hueco en tu mirada equivalente a tu falta de fe.
Lo mismo da. Entre las noticias sobre bombardeos con las que los medios te bombardean, no ha habido espacio para tu personal y generacional drama, así que lo sobrellevas como si fuera una preocupación de pequeña escala. Ahora bien: tu cuerpo no se lo ha tomado igual.
Poco después de tu intento de normalidad, te has congelado abruptamente en la silla del pad thai. No hay una gran perspectiva que te incite a moverte, no ahora. Ahora quieres usar el momento para derretirte en una esquina desde la que ves a todo el mundo pero hacia donde nadie, ni siquiera la camarera del restaurante, parece mirar.
Es lunes y el movimiento que traías a rastras acaba de cesar, y participas pasivamente en tu propia deriva. Es duro confiar en que siga girando tu rueda, pues el movimiento promete un optimismo que el estar clavado en el sitio no puede proveer, todas las ideas que te alentaban tienen ahora problemas de confianza en sí mismas. Cuando te paras a mirar, es tarde, pues permanecer estático pesa. Ya te estás hundiendo.
Un estado de alma apático se erige como defensor de tu ánimo tras esa sucesión de malas noticas. Los escudos, situados en los pulmones, cierran las puertas sin dejar pasar siquiera las buenas nuevas, pasando lista a cada respiración por miedo a que te traicione. El portón clausura las actividades de entrada y salida, corazón incluido, surgiendo de él la desgana.
Se nos permite sentir con fruición el dolor que se ha quedado dentro para restaurarlo, pero no a un dolor extra entrar: llevará tiempo el asedio y te llenará de su característico martilleo punzante, aunque el propio dolor sabe de sí mismo que es pasajero.
Ya es viernes mediodía y la tormenta de la semana se ha descargado con rabia acumulada. Puedes permitirte unas horas para no pensar en nada, pero nunca has sido capaz de no pensar. Si fuera tan fácil, ya habrías empezado, te dices. Te dices muchas cosas, a veces a la vez, eres varias voces que se solapan.
Te falta motivación, te faltan motivos. Te falta movimiento.
No eres capaz de reunir el valor para salir de casa y enfrentar el bochorno del mediodía, así que reptas hasta que las cajas apiladas en el armario abierto de tu habitación se cruzan con tu mirada de sorpresa. ¿Qué hacen ahí aún? Es sencillo. Nunca hubo tiempo y ganas que confluyeran a la vez para que su contenido saliera del cartón, se filtrase hasta dar con la basura o la estantería y pusiese a buen recaudo los recuerdos valiosos del fondo.
Has construido tus propias palancas con aplomo mientras todavía no era tu camino una deriva, piensas, mientras te regodeas en la hendidura que dejas sobre las sábanas, pues no es ahora el aplomo lo que sobra. Las utilizaste para levantar las viviendas que de otro modo no podrías haber alzado, puntos desde donde te observas mediante las personas que viven en ti con perspectivas que analizan un dolor lleno de matices nuevos.
El peso para construir algo valioso se reduce si el punto de apoyo es lo suficientemente inteligente como para cumplir, y es en un claro fértil, más que en una maravilla escondida con la que te topas de casualidad, donde decides poner las primeras piedras que encuentras al asomarte al fin del mundo.
Cuando te sentías entero dejaste un legado, el mismo que vas a recoger cuando te derrumbas. Son esos recuerdos valiosos los que despiertan un pequeño suspiro, sentándote junto a la pared del armario.
Fotos de tu infancia con papá y mamá, una carta de amor escrita a los diecisiete. Una foto de casa cuando aún no habíais hecho obras, qué nostalgia esa nostalgia. Querer volver ya de vacaciones para jugar en casa, donde siempre. Tus abuelos más jóvenes, las personas de su alrededor más vivas, sobre todo las que ya no pueden decir eso de sí mismas.
Los primeros pasos de tu hermano en vídeo, una pintura horrenda que supuso un plan de noche de pareja tan divertido como para llorar de la risa. Un CD que siempre estuvo en el coche con el que ibais a la montaña y a la playa, la imagen de papá saltando de cabeza al agua desde un risco tras saludar a cámara.
El chapuzón en adrenalina tras mirar hacia abajo y saltar tú.
El movimiento. La sal en los labios tras aterrizar.
Las tardes en las que más cuesta volver a la esperanza son las que se mueven cercando los extremos: las que agobian con el estrés infinito de siempre o las que de tan vacías no se permiten ser significativas, en las que los problemas tienen espacio para evolucionar.
La opción más sencilla es quedarse en casa, y cualquier otra, un suicidio pactado con tus ganas. Te notas inexistente. Sabes bien que el raciocinio y las emociones se pelean cuando no miras, y que uno hace balance del futuro mientras el otro te dice que ahora lo que necesitas es hundirte de manera indefinida.
Incluso tu propia miseria tiene su límite. Tu cabeza te sugiere ejercitarla fuera, mientras el resto de sistemas, abotargados, piden la tregua de no tener que pisar la calle. Pero en todas las fotos que has visto durante la tarde coinciden factores: o hay más gente alrededor, o hay un lugar distinto a una casa sin alma como la tuya. Ninguno de esos recuerdos llegó a ser armonía haciendo caso a la emoción que te pedía seguir en pijama.
Así que te pones unas zapatillas que ya tienen los cordones atados en una pequeña victoria de la eficiencia, y piensas qué habrá para ti en una vuelta por el exterior, si acaso nada que nunca hayas visto, de seguro que nada que pueda sacarte de tu estado mental. Aún así, sales.
Es de las pocas veces que sales sin una mochila y el ordenador del trabajo a la calle, sin vestimenta formal y sin rumbo fijo. Te pones en movimiento, rompes un poco la tendencia al hundimiento desde que abandonas el ascensor. Al poco tiempo, localizas a varias personas sentadas en círculo en un parque, que juegan a las cartas comentando la jugada. Una risa de segundo uso se escucha cuando ya parecía haber acabado el bit de comedia, una respuesta en broma a otra broma todavía viva que entre ellos comparten. Esas son las mejores, piensas, las que una detrás de otra agrandan el lore de la misma gracia hasta volverla de nuestra propiedad.
El silencio entre las bromas agudiza la entrega del chiste: es el vacío que da sentido a las partes, colocado de igual manera que el espacio entre los radios de las ruedas que nos permiten el movimiento.
Eso es lo que identificas estar buscando, aunque al salir de casa todavía no era explícito, ni lo habría sido de permanecer, azuzado por la aumentada visión periférica de un mundo recién paseado. Movimiento y pausa. Risa y espacio. Llenado y vacío. Inspirar, expirar.
Te tomas por una vez a pecho el consejo que siempre te dan y nunca aplican. ‘No te preocupes. No hay prisa.’ No te preocupes, no la hay, es tan cierto como quieras creerlo.
Has salido de casa para volver, pero no ha vuelto la misma persona. En el camino se ha engrasado esa emoción que parecía indispuesta a cambiar, ahora es laxa y admite que la matices.
Antes de salir tenías los recuerdos de una caja de cartón, ahora tienes ideas. Ideas sobre tener un resquicio, aunque sea una esquina relegada a donde nadie mira, donde colocar belleza en tu propia casa. Una belleza que avale los resplandores optimistas y de euforia que a veces te abanderan, la misma que te sujeta cuando una hilera de problemas se te sientan, tumbándote tú, en el pecho a pescar. Un rincón bello que contenga un cuadro, una escultura maltrecha pero cuya ventana dé al ensimismamiento.
Un libro de citas, si acaso, esas que te recogen porque cuando no tienes energía no eres más que las ideas que todavía no has olvidado. Un lugar donde poner lo importante, las pocas opciones que merecen la pena. Donde lo más sólido no se diluya por el efecto de una infinita lista de deseos irrelevantes que le quitan peso a lo principal y donde solo se recoja lo que conmueve.
Haces de tripas corazón, aguantas ambos sin que se te caigan. Guardas los recuerdos, tiras las cajas que sobran. Vivir es, de alguna manera, rebuscar entre lo que merece la pena. Engrasar el hastío con movimiento hacia donde sea, pero empezarse a mover.
Los problemas siguen en su sitio, hundiéndose, estáticos. Nosotros ya no reptamos, estamos de pie y algo nos mueve, reincorporados de la temporal tumba, aspirando a convertirnos en algo noble y hermoso que solo se ve desde el privilegio de quien observa. Debemos construir esperanza, sea como sea. Debemos construir inercia.