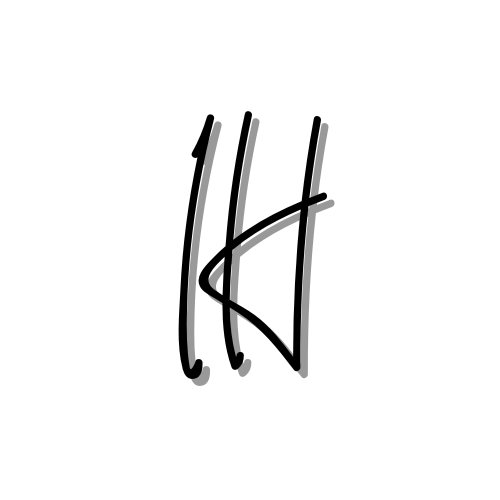Pedir ayuda, decir ‘te quiero’
La cabeza y el corazón se pelean para ver a dónde vamos de vacaciones este año.

Desde pequeño, mi cerebro me ha convencido de que lo que yo pensaba estaba bien.
No lo sabía todo, pero sí lo que tenía que saber. He sentido cómo era estar ligeramente adelantado: la sensatez, la prudencia, el llámalo equis y súmale ocho. Tanto pies ágiles como calzado de plomo se agolpan en el inventario de mi mochila, yo pertrecho a mi personaje con lo más adaptativo de lo que ofrece el RPG de esta vida.

Casi siempre he sido un ente racional y que analiza, un ochenta y siete de cálculo contra trece de corazón a lo sumo. A menudo, no me implico tanto como el exterior me pide, pues noto que los seres emocionales que me abrazan esperan de mí una correspondencia que no sé devolver, no por frialdad, sino por falta de espontaneidad. Canto el single porque me lo sé, pero no hay más de tres canciones del disco que me parezcan dignas de un buen letrista. Esta crítica surge de manera espontánea y natural, cubriendo la mayor superficie posible, proyectada hacia dentro y hacia fuera.
Siempre he sido lo suficientemente privilegiado como para nunca haber necesitado reconocer la ayuda, ni la que me prestaban ni la que he prestado.
Si me apuras, no he sabido lo que era la ayuda hasta hoy.
La parte buena de avanzar en edad es que el carácter analítico se disipa un poco. A nadie le caes bien si solamente puntualizas. Poco a poco, los años abren la oportunidad a sentir, e incluso las reacciones químicas del cuerpo se manifiestan en esa dirección, invitando a replicar ese estado de ánimo en el que lo predecible es lo menos excitante.
Interactuar con personas que tienen algo misterioso, o en común, genera una burbuja de emoción positiva también llamada oxitocina. Junto al Powerade azul, es una de las veces en las que el alma de un joven entiende a la vez a su cabeza y a su corazón. La vida abre una oportunidad a habitar el cuerpo con sus emociones, esas que en su día fueron debilidad según el círculo cerrado de una lógica amarga.
Crecer puede significar muchas cosas. Entre ellas, aprender a sentir. Personas, películas y libros te sitúan en estados nuevos. No es que sientas automáticamente tanto como el resto de mortales, pero al menos sabes que lo haces, que no tienes nada de inerte. Sangras, ergo puedes ser herido. Tus emociones parecen neutras, pero son reactivas.
Por primera vez, recuerdas que una vez lloraste con una película: te sigues agarrando al dato porque demuestra que podrías volver a hacerlo.
En el avance, tú mismo filtras sin querer, pues te has quedado con las buenas intenciones de quién te rodeaba. Creces en altura, en valores y como persona: eso solamente ocurre si te lo propones fuerte. Incluso tu parte racional empuja a que revises tus relaciones. Quien no ha haya hecho un mapa de las relaciones que tire la primera piedra, digo, antes de proceder a morir sepultado por lanzarlas contra una pendiente que me las devuelve. La gente a tu alrededor, si suficiente, ha sido un poco moldeada por ti y te ha moldeado un poco. Eso implica que parte de tu círculo haya desaparecido y otros humanos afines hayan decidido acercarse al ver el fuego que ofrecías al común.
No eres una mezcla de las cinco personas con la que más tiempo pasas, pero tienes un trocito de cada uno de a los que darías como donante el corazón.
Rebuscando una explicación para este proceso en el que se deja atrás a ciertas personas, he descubierto una cualidad de la gente que me rodea y se mantiene: dicen abiertamente ‘te quiero’.
La implicancia de esto es esencial. No les importa compartir su vulnerabilidad, esa que está más presente cuanta más ayuda pides. No importa si el resto de sus pintas, pendientes y peinado son de macarra; no les asusta decir que te aman. Quien no lo ha sabido hacer, enemigo de la apertura, en mi caso ha quedado a relegado a la categoría de ‘vieja amistad’.
Volviendo a la revisión de la ayuda que una versión joven y limitada de mí no aceptaba (ni identificaba), decidí darle otra oportunidad a la ayuda tras haberme abierto a la revelación de los ‘te quiero’. Nunca he sentido la llamada de un voluntariado, pero resignificar el carácter de la asistencia podría hacérmela entender.
Me encantaría haber descubierto antes que ayudar puede ser tan racional como emocional.
Ayudar, según mi reciente acercamiento, podría no ser solo algo circunstancial, sino una intención planificada. A mi cerebro racional esto le encanta, y me arriesgo a sonar como un idiota pragmático a sabiendas de que ofrecer ayuda a mis seres queridos debería ser genuino. Lo es, créeme. No hay nada más genuino en mí que poner por escrito ideas en las que yo podría ser útil y calendarizar las que resuenan.
Apunto los nombres de las personas que me rodean y subrayo, a su lado, la palabra ayuda en mayúsculas. A partir de ahora, haré todo lo que esté en mi mano para echar un cable sutil si previamente he conseguido identificar lo que los demás necesitan de mí. Mi ofrecimiento de ayuda no surge mientras conectamos, si no cuando distribuyo los recursos de mi semana. Mezquino, lo sé.
Lo que parecen intentos burdos e impersonales de ser mejor persona son solo intentos de un individuo burdo y que está aprendiendo a ser persona.
Y a pesar del aprendizaje entre los extremos, no puedo evitar pensar que a medida que crezco, acepto el mundo alejado del racional, teniendo cada vez menos cosas claras. La puerta a la emoción abre la ventana al caos, pero cada chispa que entra parece dar luz al hecho de que la novedad es más valiosa que un resultado previsible y calculado. Hay muchos ejemplos: la labia que a veces me encuentro en conversación es algo que no se prepara, la sorpresa es incomprensible y las expresiones brillan por su vitalidad. Las conversaciones que no se prevén son las más especiales. Hay magia en los momentos inesperados.
Nunca me enamoré de la objetividad, aunque estuviéramos cómodos en nuestra situationship, pero sí que sentí amor por la sinergia que aparece en las experiencias únicas.
Me hundo en el mundo de las sombras emocionales a un ritmo vertiginoso, soltando lagrimitas en una balada, y eso me reconforta a la vez que me hace soltar una parte valiosa de mi pasado. A riesgo de sonar socialmente desadaptado, quiero que sepas que si te conozco suficiente, tengo tu nombre en una libreta, y apuntadas junto a él están tus fortalezas y debilidades. Sé que puedo participar de esa ayuda aunque sea con trazas de mi mente analítica, potenciar las áreas ya trabajadas o mentar de pasada un subproblema para que si lo decides, te abras y seas vulnerable compartiendo el problema entero.
Entre los dos, con nuestro mundo emocional y el frío cálculo de poner por escrito, podemos sernos de ayuda — la pidamos abiertamente o solo con el subtexto de la conversación.
Incluso desde el pragmatismo más cutre, las grietas dejan paso a sensaciones en las que soy capaz de abrazar una versión de mí que no es solo una vieja amistad, pues mira a los ojos confesándote amor y admiración. Tú eres ochenta y tres de corazón, un diecisiete si acaso de analítica puesta en escena, pero nos complementamos al recibir en casa a lo nuevo.
Y ahora que crecer son continuos saltos al vacío, me consagro a vivir en la duda, pidiendo y regalando ayuda incierta y diciendo te quiero, a pesar de que estas formas de amar impliquen regalar vulnerabilidad. He tenido durante demasiado tiempo supuestas certezas.