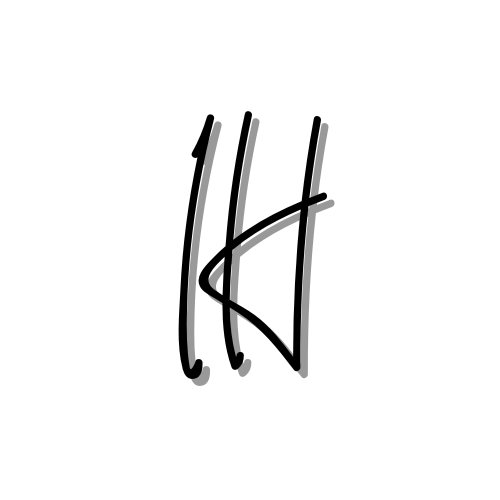Si yo estuviera en tus pies, estaría saltando
Eres un niño y puedes absorberlo todo. El idioma, la bondad, el dolor.

Usas un día cualquiera para nacer. Lo importante es llevarlo a cabo. El álbum Be Here Now de Oasis también es dado a luz para entonces, aterrizando suavemente con el culo a órdenes del instructor de vuelo, mientras muchos otros sonidos aún no han desplegado el paracaídas de su existencia: las notificaciones de Facebook, el popular colisionador de hadrones del CERN o el atronador crujido de la apatía.
Los recién nacidos no reconocen los sonidos, y menos aún el de la apatía, pues esta no hace ruido. No todavía.
Tú eras apenas una célula cuando Oasis lanzó ese disco y Pereza está a años del mejor de los suyos, pero eres colocado en un vehículo que no se detiene ya al poco tiempo de nacer, paralelo a hileras de música cautivadora. Infinitos viajes en la parte de atrás del coche inclinan tu cabeza hacia un lado, donde ser un niño no siempre te recoge, escapándose ya una parte de tu consciencia a explorar el movimiento que acontece en el exterior. Ese es tu presente, tanto entonces como ahora, vives en períodos entre puntos de inflexión en los que te apoyas a descansar sobre el plástico que recubre las ventanas, mientras el paisaje cambia, tras un túnel, de un amarillo secarral a un verde mantenido por los días de lluvia.
Tus vehículos son tu cuerpo y el coche de papá y mamá, que apenas paran a repostar pese al cansancio.
Ahora eres millones de células y si te concentras, recuerdas esbozos de memoria que no son reales, pues están desdibujados: otros viajes en los que te recostabas sobre los hombros de tus compañeros de viaje o las ventanas, donde la música del reproductor de CDs del coche se fusionaba con tus fantasías despierto y profundos sueños. Ante la premisa de la señal de Diversion Ends, niegas con la cabeza. Recordar es sentir, así que no necesitas veracidad. Solo necesitas tener un sitio del que procedes, otro al que vas y un instante de lucidez. Por muy complejo que te percibas, eso nunca llegará a cambiar.
Eres un niño y puedes absorberlo todo. El idioma, la bondad, el dolor. El parque cambiaría con el tiempo, pero siempre sería un parque. Allí construyes un castillo de arena que nadie derrumba mientras los demás chiquillos observan, reconociendo un mérito que solo durará lo que la ignorancia y la inocencia. Si pudieras hablar con locuacidad, charlarías largo y tendido con otros niños del parque, formando amistades a través del tejido estructural de unos traumas que es en este momento cuando más marcan qué tipo de vacío sentiremos a futuro.
Hay una niña que se siente sola y necesita un compañero que escuche. Otra, aún más joven, que se siente herida mientras sus padres riñen de fondo y la violencia se traspasa a las paredes de un supuesto hogar. Sabes que podrías apoyar la cabeza en su hombro hasta quedarte allí dormido. También hay un crío para que el que no queda atención, pues sus padres sí conocen el tacto, el sabor y el sonido sordo de la apatía.
El tiempo avanza recreándose, inexorable, como una apisonadora sobre una alfombra hecha de papel de burbujas. Es poco más tarde cuando descubres canciones que dedicarle a un primer amor, véase If It Means a Lot To You, cuya desgarradora voz te convence de que en tu adolescencia, la adrenalina de sentir algo se sobrepondrá a cualquier tranquilidad. Eres fuerte y las adicciones no entrarán en esa ecuación, te dices, pero te rozas con las paredes al estrecharse el sendero, y la modernidad prepara malos hábitos sutiles en cada decisión de consumo que te pillarán desprevenido.
Pasas la adolescencia esquivando lo que otros sí prueban, algunos de ellos contaminándose para siempre, no sabiendo jamás en qué momento la justificación de nuestros actos pasa de la educación de nuestros padres a ser únicamente fruto de nuestro propio juicio. Antes éramos resultado de su culpa, ahora lo somos de nuestra responsabilidad. No hemos notado el salto.
Cada vez se encienden más luces de alerta en el panel de lo que toca hacer frente. Dibujas sobre una cartulina, donde cualquier punto en el tiempo que marca un aprendizaje se registra en el mapa que constituye su conjunto, comenzando a trazar una línea recta de color rojo en el avance imparable hacia el futuro. Tus líneas son miles, apiladas en formato de lección en cada frase que las condensa: la calma da pie a la maniobra. La gratificación es un alma de doble filo. El amor no es otra cosa que una toma de decisiones, y la inspiración, un instinto.
Pocas de esas líneas rojas se cortan, pues los patrones aprendidos son casi estáticos en tu catálogo de personalidad. Pocos de los malos hábitos integrados acaban por ser tumbados a futuro, acumulados los intentos erráticos de huida que observas en los adictos al estímulo de alrededor. Algunos comienzan a distanciarse, algunos de los que parecía que estarían cerca siempre. La línea sigue trazándose en el presente, desde donde dibujas con la misma poca habilidad, sin saber a dónde se dirigen todas esas líneas que cada vez forman un mayor grueso. Cómo no se te va a dar bien la orientación, si te unen al pasado por el que has venido miles de hilos rojos.
La música es, por sí misma, el amor platónico de varios de tus amigos, los mismos que te acompañan hombro con hombro durante la adolescencia. A veces, la propia dedicatoria sentimental que le hacen a sus ya quinceañeras parejas se justifica por querer verse sintiendo de manera intensa, como protagonistas, el dolor de una canción.
No es la persona a la que se lo dedican, es la experiencia musical que esa persona cataliza. Se siente claro en la primera ruptura, en la que lyrics adolescentemente profundos también recogen tus cachitos con escoba cuando deja de haber alguien a tu lado. Dar vueltas sobre tu debilidad es también una zona de confort, y el rap español se ha puesto de moda ahora, así que la letra de la canción te resguarda mientras das vueltas a pensamientos que ya son un círculo cerrado.
Pero en tu caso es distinto, no es la música tu reflejo puro del amor.
No es porque caves más hondo, pues quizá tu palabra a rescatar es más genérica, simplemente sabes que no lo es, aunque la música amenice y haga rabiar, aunque calme, motive, y a veces parezca que entienda. Sales a pasear y escuchas, será de tus primeras incursiones al mundo solo. Caminar será la cura para casi todo, y allí lo encuentras.
No es la música. Lo es todo, pero especialmente ese manto. Es el sonido.
[Aprovecha para poner la música mientras lees el resto]
Al igual que ocurre con las formas de expresar amor, encuentras que el alma de la misma persona se manifiesta en distintos cuerpos. Cuanto más creces, más ideas y recuerdos acumulas, con lo paradójico que será luego no alcanzar a explicar la memoria del todo. Los niños del parque ya no son niños, ni podrías reconocer sus caras , aunque hay almas que acompañan a lo que sentimos incluso cambiando de piel. No son los ojos ni las peculiaridades de los gestos lo que los hace reconocibles. No hay puntos de conexión en la superficie de esas personas, transmutan y se pierden. Sus traumas, sin embargo, tienen una forma inconfundible de desenvolverse y ser reconocidos.
La soledad y la violencia no se quedan en las paredes, sino en las cuerdas vocales. Es la manera de expresarlos — ese sonido, su ritmo — la que los delata.
Por eso cuando te decides a hablar, y a escuchar, pues eres reciprocidad ante todo, haces click de inmediato. Lo que estaba encerrado en esa memoria que no entiendes necesita de tus ganas de expulsarlo dándole un sentido. Desbloqueas ese nudo, y tus cuerdas vocales aprenden a relajarse. Necesitas el sonido para expresarte. Lo necesitas para pedir ayuda. Lo necesitas para prestarla.
Las versiones más maduras de nuestra conciencia se dan un respiro, quedando, como en una reunión de antiguos alumnos de la emocionalidad, para volver a habitar los cuerpos de los niños del parque que fuimos hace varias décadas. Este es tu recreo, una pausa para jugar entre clases otra vez, un castillo de arena hecho desde los cimientos y la atención, observado por la curiosidad de otros adultos que buscan la comodidad en sus conciencias inocentes tras traspasar la barrera de lo que no permite volver hacia atrás.
Cuerpos de niñas y niños aún descoordinados miran los castillos de arena con la boca abierta, abiertos ellos a la fascinación que en mucha parte de su vida cotidiana se ha dado por perdida.
Es una de las niñas la que se sienta a charlar contigo. Reconoces su alma, sus cuerdas vocales. Habéis venido aquí a expiar vuestros pecados, así como a compartir lo que da significado a la responsabilidad de vuestras vidas, ahora bajo vuestra tutela. Te dice que toques madera para que el castillo no se derrumbe, y tú, que llevas un tocón en el bolsillo, le sonríes callado. Si la inspiración es un instinto, la suerte son las ganas de morder.
Habláis durante horas, por turnos, sin saber lo que diréis a continuación, escuchando. Sus ideas resplandecen en el choque con las tuyas, lijándose hasta encajar las piezas en una torre. Sus cuerdas vocales se destensan cuando todo queda dicho, mientras tú retocas el último castillo que construiste allí por el puro placer de hacerlo.
Toca volver a la realidad tras el parón, así que os despedís hasta la próxima.
El día no podría ser más neutro y rutinario, estás en la parte de atrás del coche de papá y mamá, al que has vuelto por vacaciones. Detrás del análisis del trauma y del ruido te descubres a ti mismo vivo, despierto, y otra vez en tu cuerpo tras haber descansado. Cualquier escalón, hacia arriba o descendente, te serviría para echar a correr a celebrar el haber llegado hasta aquí con esta sensación de calma. Pero sigues ahí, clavadito sobre el asiento de un coche que no es el de tu infancia, pero navega entre un origen y un destino en el que un instante de lucidez te hace observar tu cuerpo, animándote a usarlo antes de que caduque.
No es la música, aunque esta lo inunda todo. Una guitarra llega desde la radio con su emisora alternativa, adalid de las últimas actualizaciones del rock candente en la que suena Wunderhouse. No es solo la música, es el sonido. La ventana casi recoge el reflejo completo de un cuerpo que es tuyo, con el que te hablas en segunda persona sabiendo que puedes de vez en cuando habitar fuera. La radio, los pájaros, la música, las voces. El sonido que grabaste en la cocina mientras tu familia se sentaba para la cena. El sonido es memoria. Nos ha traído en volandas hasta aquí. El significado que esconde cada sonido es lo que trae de vuelta a revisitar ideas que están a poca distancia de haberse perdido. Todas las ideas que tuviste en este mismo punto, apoyado sobre un hombro que soportaba tu peso desde que dejaste la inocencia para dar paso a la responsabilidad.
Tu catálogo de ocurrencias es infinito. No hay nada priorizado allí, entre montañas de trastos con un icono de marcapáginas que te prometiste que visitarías luego. Es el sonido quien los cataloga, quien te permite guiarte por tus sentidos, donde vas a encontrar esas ideas que quisiste seguir y perdiste tras plegarte a la acumulación de quien quiere vivir varias vidas.
Recuerdas el sonido de apoyar tu cabeza en la ventana del coche, su avance. El sonido de los castillos de arena y del mar de fondo. De tus cuerdas vocales, de las de quien tienes de frente, de su respiración. De la música que sonaba cuando hacías el amor pretendiendo definirlo, y de la que al terminar, con la pupila y la piel buscando patrones en el gotelé del techo, te mecía con la incertidumbre de tener el privilegio de ser quien aprende.
Te miras en lo poco que la ventana refleja, reconociendo la libertad de los sonidos para pasar a toda velocidad a tu alrededor sin molestarte, mientras a pesar de todos los pecados y malos hábitos acumulados, con la fuerza de carácter y potencial que da el tener tiempo por delante, encuentras un sonido que encaja en la rúbrica sobre la que te hablas con compasión.
Si yo estuviera en tus pies, macho, estaría saltando.